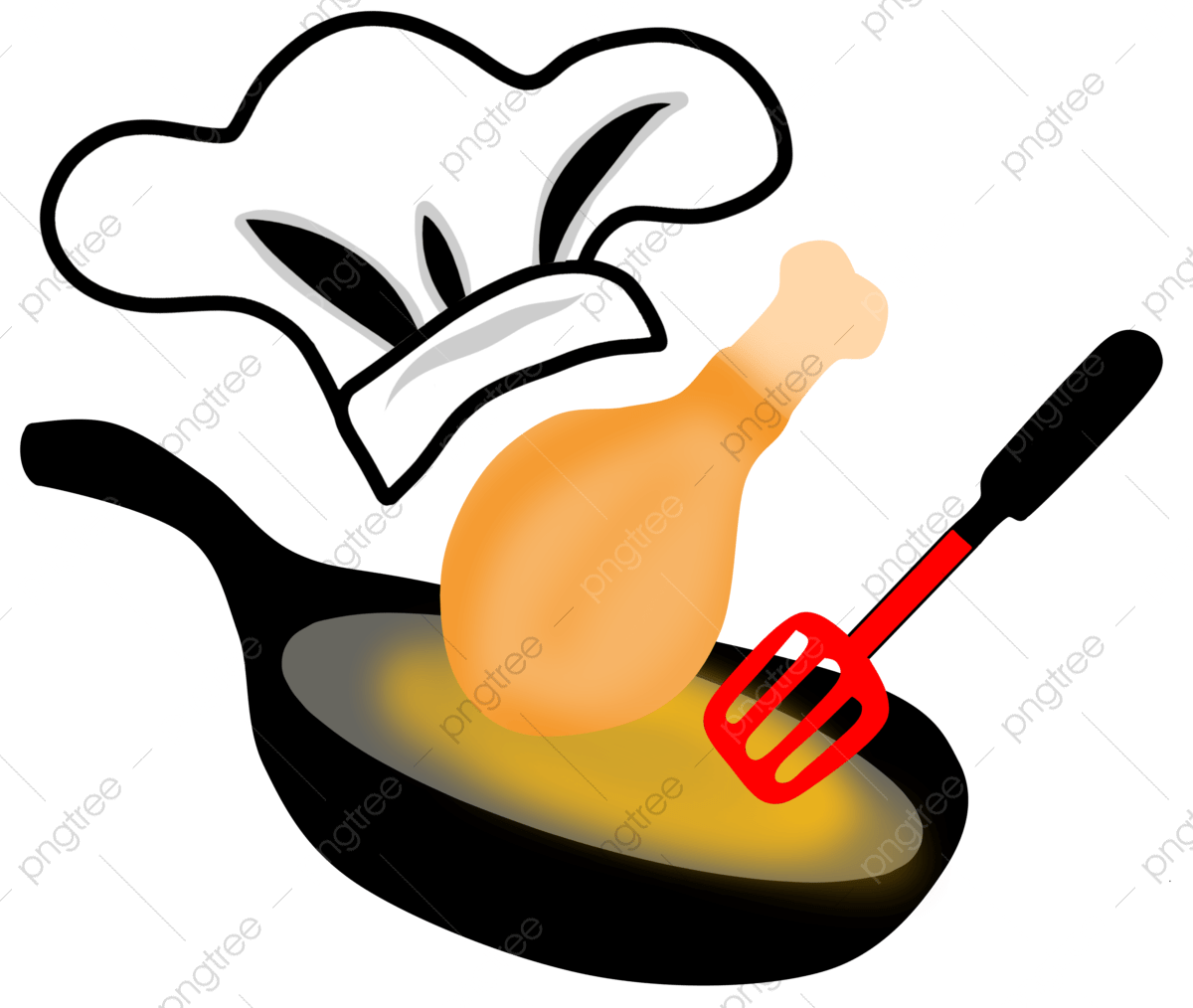“Tu marido compró esta noche”, se burló. “Te estás esperando”.
Lo que no me di cuenta fue que alguien mucho más peligroso ya estaba cerca: mi padre.
Estaba embarazada de ocho meses cuando exploré el plan de mi multimillonario marido para robarnos a nuestro bebé.
No fue un momento dramático de película: ni truenos ni focos, solo el zumbido constante del aire acondicionado central y el leve tintineo de vasos mientras Adrian Roth le servía una copa a su madre abajo. Estaba despierta, inquieta por las constantes pataditas del bebé, cuando oí sus voces ascendían.
“Pensará que fue una complicación médica”, dijo Margaret con suavidad.
“Sedación. Confusión. El papeleo se puede gestionar más tarde”.
La respuesta de Adrian fue más fría que el hielo:
⬇️⬇️ continúa en la página siguiente ⬇️⬇️
“Para cuando despierte, el niño ya será nuestro. Los médicos confirmarán que era necesario. No le quedará más que el dolor y la recuperación”.
Sus palabras me congelaron.
Me había casado con Adrian por su brillantez, su generosidad, la ilusión de seguridad que prometía su fortuna. En cambio, su riqueza se había convertido en un arma.
De vuelta en el dormitorio, mi corazón se aceleró. Un tenue resplandor proveniente del armario me recordó lo que había visto una semana antes. Detrás de la supuesta “bolsa de deporte” de Adrian había un maletín negro. Dentro había pulseras de hospital, un formulario de consentimiento falsificado con mi firma, documentos bajo el título “Plan de Continuidad” y un pasaporte con su foto, pero con otro nombre: Andreas Rothenberg. Entre ellos, incluso un horario de vuelos de Roth Air Partners, un avión que Adrian había adquirido unos días antes.
Llamé al único hombre que nunca pensé que volvería a necesitar: mi padre, Daniel Mercer. No habíamos hablado en cinco años, desde que rechacé su advertencia de que la “vida normal” era una ilusión peligrosa. Cuando respondió, lo solté todo precipitadamente, presa del pánico.
“Te vas esta noche”, dijo con firmeza. “Sin teléfono. Sin tarjetas. Con zapatos planos. Nos vemos en Signature Aviation dentro de una hora”.
A medianoche, salí sigilosamente por la escalera de servicio, pasando junto a las hortensias que Adrian insistía en que florecieran todo el año. Un coche enviado por mi padre esperaba en la acera. En el asiento trasero había un teléfono limpio y una chaqueta vaquera descolorida: su toque, práctico y reconfortante.
En la terminal privada, estaba a pocos pasos del avión cuando un guardia me detuvo con una sonrisa de suficiencia.
“Señora Roth, ha habido un cambio. Su esposo compró esta chimenea anoche. Está esperando adentro”.
Se me hizo un nudo en la garganta. Detrás de mí, las puertas de cristal se abrieron con un siseo y entró un hombre con gorra azul marino. No era el padre que una vez quemó el desayuno y se perdió el cumpleaños. Era el hombre que dominaba la noche. Un sutil toque de su gorra —nuestra antigua señal— me indicó que estaba allí y que ya no estaba sola.
El guardia buscó su radio. “Su esposo está preocupado. El avión no va a ninguna parte”.
“Mi médico me espera”, mentí.
“Su esposo es el dueño del contrato de arrendamiento de la clínica”, respondió con suficiencia. Típico de Adrian: la generosidad como grilletes.
Mi padre dio un paso al frente, tan tranquilo como siempre.
“Buenas noches, agente. Tiene una cita médica. ¿Tiene una orden de detención?”
El guardia titubeó. Mi padre ya estaba al teléfono.
“Soy Dan Mercer. Comuníqueme con el fiscal del distrito Wexler. Sí, estoy con Olivia Roth. Creemos que se están utilizando documentos falsificados en un caso de interferencia de custodia…”
El guardia se puso rígido. Apareció un guardia más joven, inseguro. Mi padre me miró: respira.