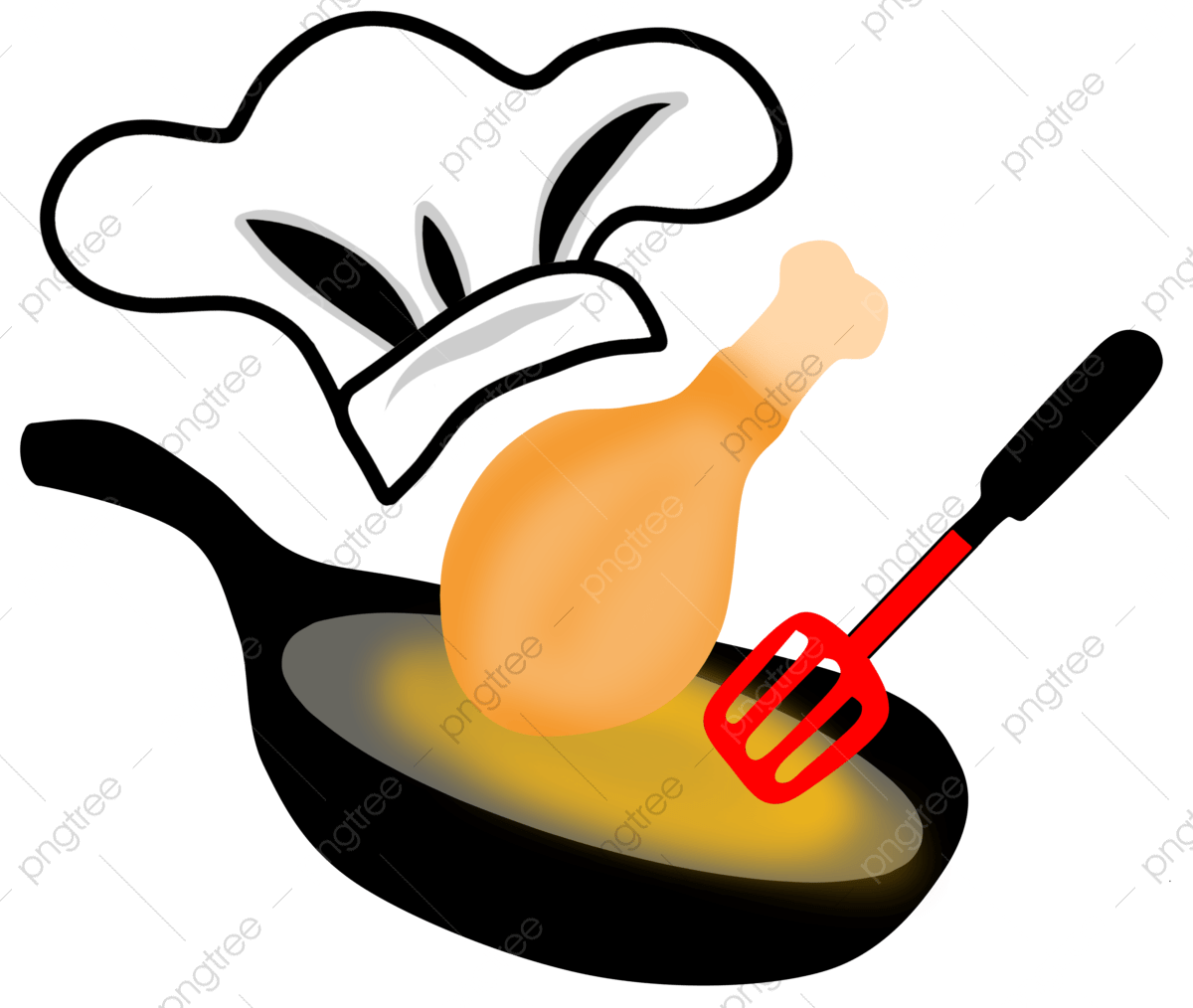Dentro de la caja había fotos antiguas, documentos y una medalla de oro. Le temblaba la voz al explicar: “Hace treinta años, era ingeniero en Puebla. Tras la explosión de una fábrica, salvé a diez hombres de las llamas. Sufrí quemaduras graves y perdí mi carrera, pero recibí esta medalla. Uno de esos hombres se llamaba Esteban Fernández”.
Don Esteban dio un paso al frente, atónito. “¿Tú… me salvaste la vida?”.
“Sí”, respondió Don Manuel en voz baja. “Nunca imaginé volver a verte”.
Avergonzado, Esteban bajó la cabeza. “Y permití que mi esposa te insultara”.
Pero don Manuel no había terminado. Desplegó una vieja escritura. “Esta tierra en el centro de Puebla, que vale millones, ahora pertenece a María. Nunca lo mencioné. Quería que se casara por amor, no por dinero”.
La multitud se quedó atónita. María gritó: “Papá, nunca me lo dijiste”. Sonrio con dulzura. «No necesitabas saberlo. Tu felicidad era suficiente».
Doña Beatriz permaneció pálida y temblorosa.
«Me equivoqué. Por favor, perdóname». «No hay nada que perdonar», dijo don Manuel. «Que el amor hable más fuerte que el orgullo».
Don Esteban lo abrazó mientras los aplausos llenaban el patio. Diego se arrodillo ante sus padres. «Su corazón vale más que cualquier título. Dedicaré mi vida a demostrarlo».
La música se volvió un sonar. Los mariachis tocaban mientras la pareja bailaba bajo el cielo anaranjado. Doña Beatriz sirvió la comida a la familia de María con silenciosa humildad. Y aunque el camión de la basura seguía parado al borde del patio, ya no simbolizaba vergüenza, sino honor.
María abrazó a su padre con fuerza. «Gracias por todo, papá». Él irrita. «Tu alegría es todo lo que siempre quise».
Y bajo la luz tenue, entre lágrimas y risas, la historia del humilde recolector de basura que salvó vidas y la dignidad de su hija se convirtió en leyenda en San Pedro del Río.