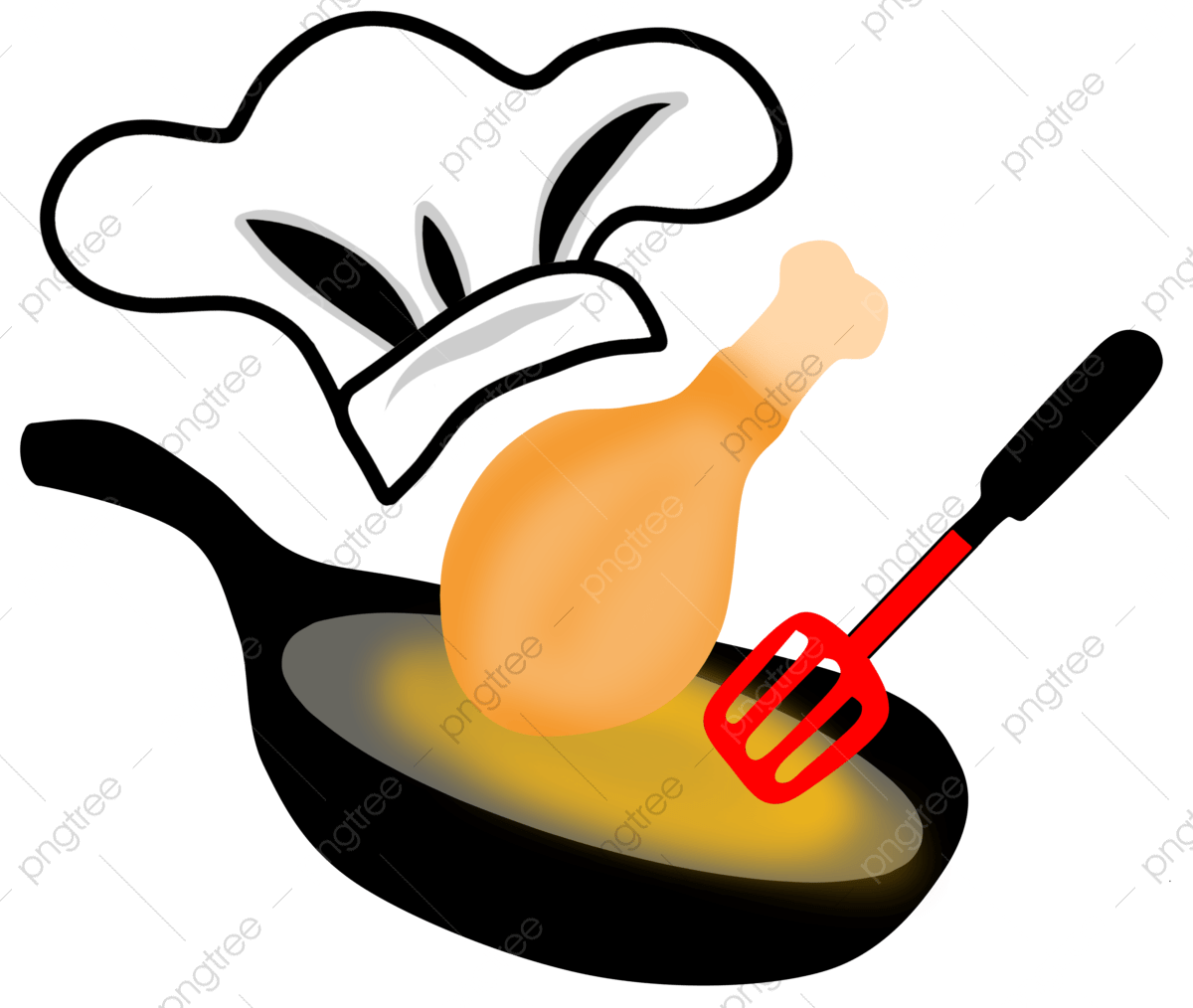Ella lo sabía.
Ella lo había hecho.
Gregory se puso de pie tan bruscamente que la silla cayó. Apretó los puños, y por primera vez en años, sintió miedo—no miedo al escándalo, ni a la reputación, sino a lo que él mismo se había convertido.
Había echado a su esposa. A su hijo.
Por una mentira.
Gregory irrumpió en la sala privada de su madre sin tocar. Lady Agatha estaba leyendo junto a la chimenea, y alzó la vista con cierto desprecio.
—Tú manipulaste la prueba de ADN —dijo, con voz de acero.
Ella alzó una ceja. —¿Ah, sí?
—Vi los resultados originales. Vi la foto. El niño—mi hijo—tiene los ojos del abuelo. Y los tuyos también.
Agatha cerró el libro con calma y se puso de pie.
—Gregory, a veces un hombre debe tomar decisiones difíciles para proteger el legado de su familia. Esa mujer—Eleanor—lo habría arruinado todo.
—No tenías derecho —gruñó él—. No tenías derecho a destruir mi familia.
—Nunca fue una de los nuestros.
Él se acercó, temblando de furia.
—No solo heriste a Eleanor. Heriste a tu nieto. Me convertiste en un monstruo.
Pero Agatha lo miró con frialdad. —Haz lo que debas. Pero recuerda: el mundo ve lo que yo les permito ver.
Gregory salió dando un portazo. Ya no le importaba el mundo. Ni los rumores, ni los titulares. Ahora solo importaba una cosa: reparar el daño.
En la cabaña de su padre, Eleanor estaba en el jardín viendo a Oliver perseguir una mariposa. Sonrió levemente, pero aún había dolor en su mirada. Todos los días revivía las palabras de Gregory, el momento en que los echó como si fueran nada.
Su padre le llevó una taza de té. —Volverá —le dijo con suavidad.
—No estoy segura de querer que lo haga —respondió ella.
Pero una puerta del auto se cerró afuera.
Eleanor se giró y vio a Gregory—desaliñado, con los ojos llenos de arrepentimiento—de pie en la entrada.